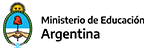ANTECEDENTES DE SU CREACIÓN
A partir de la instalación del primer gobierno constitucional de la provincia de Chaco, hecho acaecido en 1953 y presidido por el Gobernador Don Felipe Gallardo comienza a organizarse el Sistema Educativo Provincial.
Si bien lo dispuesto por la Constitución Nacional, la Provincia debía atender prioritariamente el nivel primario, éste a través de las escuelas nacionales estaba relativamente satisfecho en sus principales requerimientos. Si bien para ese año, quedaban algunos lugares sin haberse cubierto, vino el Sistema Provincial a poner en funcionamiento escuelas en ese nivel. Sin embargo, el requerimiento era el de satisfacer las necesidades del nivel medio. He aquí, a los pocos meses de la instalación del gobierno constitucional y comienzos del período escolar 1954 se crearon los dos primeros establecimientos secundarios, uno en las Breñas y otro en General José de San Martín. Ambos dieron lugar más adelante, a las dos primeras escuelas normales provinciales.
Con el tiempo y a pedido de otras comunidades fueron creándose otros establecimientos secundarios provinciales y se pusieron en funcionamiento otras escuelas normales. Sus egresados fueron cubriendo necesidades de maestros no sólo del territorio provincial sino también en provincias vecinas.
Al final de la década del sesenta, se coincidía en el ámbito provincial en que el docente para el nivel primario debía contar con una mayor preparación. Se consideraba apropiado que su formación se llevase a cabo en un nivel superior y no en el secundario que era el nivel donde se formaban los maestros normales. Los alumnos –maestros debían contar con una sincera vocación y alcanzar una buena preparación científica y profesional para poder responder a las necesidades que les imponían las exigencias de la época.
El gobierno provincial, siguiendo `pautas elaboradas, en reuniones de carácter federal, cambió, a partir de 1969, los planes de estudios del magisterio en las escuelas normales por los Bachilleratos de distintas modalidades.
Al final de ese año se reciben los últimos maestros en el nivel secundario y al final de 1970 egresaron en las escuelas normales los primeros bachilleres.
Propiciado por las propias autoridades educativas de la provincia se intenta, en ese año, instalar por lo menos en cuatro localidades importantes del interior chaqueño- entre las cuales estaba General José de San Martín – Institutos que, funcionando en un nivel superior formen a futuros docentes para el nivel primario. Razones de órdenes técnico Agueda Gómez de Tuckey y luego por el Señor Isidro Salvador Reynoso. La Comisión debió abocarse en primer término a la instalación de una Biblioteca la que debía constar con una bibliografía actualizada para el nivel terciario y con libros e cultura General .fue el inicio de la actual Biblioteca que lleva el nombre de la Sra Tuckey. El propio director del establecimiento secundario (ex Escuela Normal “Esteban Echeverría”) vino a desempeñarse como Rector del Instituto, para el cual se crearon el cargo de secretario y bedel para la atención administrativo-docente del nivel terciario y se afectaban las horas de cátedras necesaria para el funcionamiento de un primer año de la carrera Nacía así el instituto de Formación docente para la enseñanza elemental Su primer rector fue el Profesor Eduardo A. Fracchia, talentoso educador y escritor que falleciera el 19 de junio de 1999. De esa época se tiene memoria de lo difícil que era cubrir las cátedras con profesores diplomados. Algunas veces se recurría a profesores que residían en Resistencia, constituyendo ese detalle situaciones un tanto serias y molestas pues los sueldos no cubrían los gastos de traslado del profesor, venía entonces ahí, la acción de la Comisión Propulsora que colabora solucionando ese problema.
Tal como se dice en párrafos anteriores el director de la escuela Secundaria tenía que desempeñarse como rector del Instituto; a la conducción de ambos niveles debía agregarse, además, la conducción general del Departamento de Aplicación, de dos secciones de Jardín de Infantes y de la Biblioteca en la que ya se había designado personal para su atención. La creación del cargo de vicedirector vino a aliviar en parte, las múltiples tareas del director –rector. Al instalarse el profesor Fracchia en la ciudad de Resistencia, le sucedió en el cargo el profesor Florentín zorrilla, a este el profesor José Antonio Masferrer y a éste la profesora Ana Pía Giovachini. En 1979, tras un concurso de antecedentes y oposición el profesor Omar Fernando Rosso obtiene la titularidad en el cargo de rector. Por ese mismo motivo concurso la profesora maría Teresa Martín, accede a la vicedirección .La permanencia de ambos por espacio de casi 5 años en forma ininterrumpida, permitió dar continuidad a la acción de la conducción del complejo Educativo El que creció al crearse el Bachillerato Libre para Adultos y la carrera de Pre-primario, iniciándose además el dictado de cursos de perfeccionamiento docente que se dieron, no solamente en General José de San Martín, sino también en otras localidades. El Consejo General de educación afectó otro cargo de vicedirector que vino a contribuir en el desempeño de la función directiva.
INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO
A partir de 1982, se aplica un nuevo plan que abarca tres años de estudio. El primer año era común a todas las especialidades y el establecimiento pasó a denominarse Instituto Superior del Profesorado. El sistema especial de Formación Docente que funcionó en las Palas pasó a depender del Instituto de General José de San Martín. En 1983 se inician las gestiones en pro de la puesta en funcionamiento del Profesorado para el Nivel Secundario de matemática, Física y Química, realidad que se hace efectiva en 1984. en los últimos meses del año anterior el Profesor Rosso había pasado a desempeñarse como supervisor; a cargo de la rectoría quedó la profesora María Teresa Martín. Más adelante se abrirá también la carrera de Bibliotecología.
PERFIL DEL PROFESOR EDUARDO ANTONIO FRACCHIA: SUS PENSAMIENTOS.
Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Reconocimiento del INT “Prof. Eduardo A. Fracchia” a personas que forjaron instituciones de nuestro país.
Entre ellos nuestro homenaje a Eduardo A. Fracchia
En nombre de la comunidad educativa del Instituto de Nivel Terciario “ Profesor Eduardo Antonio Fracchia” de General José de San Martín, deseo expresar mi beneplácito por este justo homenaje al Profesor Eduardo Fracchia , primer Rector de nuestra casa de estudios.
Participamos en el entendimiento de que la mejor manera de recordarlo es difundiendo su pensamiento, y ese será nuestro desafío.
Para comenzar esta pequeña charla que va a ser breve, quiero hacer una pequeña introducción apoyándome en un autor, Walter Benjamín, que tiene un texto que titula “Caminar es aprender el poder que domina la calle”. Él hace esta presentación, refiriéndose básicamente, a cómo debemos leer los diferentes textos.
Cuando uno camina por una calle, una ruta, un sendero, cuando lo camina, va descubriendo lentamente sus accidentes. Vamos permitiendo que el paisaje nos vaya ganando, hasta que en un punto, quedamos expuestos al paisaje. El paisaje nos ha dominado… Se ha impuesto y nos conduce.
Ésta es la forma correcta de leer los textos: permitirle al autor que en una primera etapa, se imponga sobre nosotros, nos dé a conocer su pensamiento, en su rigor.
Quedar abiertos, expuestos ante un texto, es la primera condición que debe darse. Y esto a diferencia del sobrevuelo de un texto, que representa una lectura superficial… Imagínense ustedes sobrevolar la ruta a partir de una pequeña avioneta: descubrimos sus grandes rasgos, pero nos perdemos sus accidentes, diría yo, hasta los adivinamos o los imaginamos… En un momento dado de ese sobrevuelo, nosotros construimos el paisaje, un paisaje que apenas si hemos sobrevolado. Y nosotros hemos conducido esa ruta, nosotros hemos rehecho esa ruta…
Por eso repito, cuando tomamos un texto, lo debemos hacer desde esa perspectiva: permitirle al autor que se imponga sobre nosotros, quedar expuestos a sus ideas, quedar desnudos ante ese mensaje que nos pide su comprensión. Ésta es una primera etapa.
Claramente luego, llegado el tiempo, habrán madurado esas ideas se irán adaptando a nuestros esquemas, a nuestra cosmovisión, y aunque estemos respetando al autor palabra por palabra, seguramente vamos a estar priorizando algunos aspectos y desdibujando otros.
Por lo tanto, toda interpretación de un texto, termina siendo muy personal. Y hago esta aclaración en primer lugar para señalar que voy a interpretar el pensamiento de Eduardo Fracchia, corriendo estos riesgos, de que tal vez estoy colocando el acento en alguna cuestión y descuidando otras.
En segundo lugar para indicar que Eduardo A Fracchia era un gran lector expuesto al pensamiento de la filosofía existencialista representada por pensadores como Sartre, Nietzsche, Heidegger, Marcel entre otros.
Claramente su pensamiento se nutre en mucho de la filosofía existencialista…
Me detengo muy brevemente para establecer un pequeño marco teórico sobre esta corriente filosófica, que resulta muy necesario para entender el pensamiento del profesor Eduardo Fracchia, al respecto decimos lo siguiente:
Como movimiento filosófico el existencialismo es muy heterogéneo, se desarrolló en Europa, primero en Alemania y luego en Francia, a consecuencia de la tremenda crisis provocada por las dos guerras mundiales, en una Europa desgarrada, el mundo dejó de ser un lugar apacible y el proyecto ilustrado de una humanidad que conquistaría la justicia, se encontraba en crisis.
Los existencialistas se sintieron arrojados a un mundo que ya no les ofrecía seguridades.
Esta doctrina filosófica sostiene que la existencia del ser humano libre, define su esencia. El hombre no es otra cosa que lo que él hace de él.
Por lo tanto el tema central de la reflexión existencialista gira en torno a la existencia del ser humano.
Heidegger considera al ser humano como un ser yecto (arrojado) , arrojado a este mundo , arrojado a una existencia que le ha sido impuesta, abandonado a la angustia que le revela su contingencia y por consiguiente que ha de morir.
La muerte siempre sorprende y espanta. La muerte ajena espanta porque nos enfrenta al fantasma de la muerte propia. La sola idea es insoportable por eso vamos a olvidarla lo más pronto posible. Pero ella sigue estando ahí.
Para Sartre nuestra responsabilidad se incrementa al darnos cuenta de que nuestra elección no se refiere solo a la esfera de lo puramente individual: todo lo que que hacemos tiene una dimensión social, cuando elegimos un proyecto vital estamos eligiendo un modelo de humanidad, no se puede elegir una forma de vida y creer que esta vale solo y exclusivamente para nosotros.
No podemos desatender la pregunta ¿Y si todos hiciéramos lo mismo?
Para el existencialismo la muerte es el paso inevitable al no ser. Sin embargo a partir de que tomo conciencia, que desde mi nacimiento la muerte me está aconteciendo, la vida ha de tomar un sentido distinto. Paradójicamente la vida comienza a tomar valor o a perderlo a partir de que me sé para la muerte.
Eduardo Fracchia en sus Antipoesías dice lo siguiente:
Sí, un día me moriré,
No quiero que mi vida quede inconclusa.
Reafirmando su postura fuertemente ligada al pensamiento existencialista.
Y en esta filosofía La conclusión es la muerte, el final es la muerte… mi destino es la muerte.
Fracchia nos presenta ante esta realidad a un hombre despojado de todas las vestimentas exteriores, un hombre contingente, un hombre yo diría débil…
Este pensamiento dominante en Fracchia, en lo que yo entiendo es una primera etapa – y para mí necesaria- nos presenta a ese hombre contingente, ese hombre preparado para morir, que debe aceptar la muerte y no resignarse a ella. Y ésta es una diferencia muy importante en él.
A mi juicio, ya en su madurez intelectual, da lugar a una segunda dimensión: ésa es la dimensión social, pues Fracchia se encuentra con otra certeza.
Y él lo dice de esta forma: “la sociedad es nuestra, yo soy parte de la sociedad”.
Es lo mismo que decir: “yo soy parte de la humanidad. Yo construyo la humanidad, yo construyo la sociedad: la construyo haciendo o dejando de hacer. La sociedad también depende de lo que yo haga, depende de nosotros”.
Y ya en este Fracchia, ubicado en una dimensión social, comienza a desdibujarse esa certeza inicial: la muerte. ¿Y por qué se desdibuja esa certeza cuando se proyecta sobre la dimensión social?
Se desdibuja porque nadie puede asegurar cuál va a ser el fin último de la historia, cuál va a ser el fin de la humanidad.
Allí las certezas desaparecen, y él nos dice: “¿Y por qué no una esperanza?
Aún entre los escombros respaldarse en la esperanza”.
Lo dice de esta forma el hombre expuesto a su destino, el hombre frágil…
Dice: “mantener viva la esperanza en medio de un mundo que destruye, que margina, que discrimina. Mantener viva la esperanza aún en medio de la desesperación”. Se respalda en esta idea: el mantener viva la esperanza aunque este mundo, esta Latinoamérica, este chaco, esté signado muchas veces por la pobreza, por la marginalidad, por la exclusión… Aunque muchas veces los poderosos del mundo nos consideren su patio trasero, aunque muchas veces nos marginen y nos discriminen.
Si es cierto que el mundo ha progresado proporcionalmente más en los últimos cincuenta años que en toda la historia, ¿porque la desigualdad entre las naciones es una de las características que mejor definen al mundo contemporáneo?
Este es un mundo globalizado donde el 40% de la población mundial o quizá más se encuentra en la extrema miseria y con la posibilidad de seguir cayendo más allá de lo imaginable.
Su pobreza los hace vulnerables en muchos casos, propensos a un trato grosero, y humillante
En esa desesperación-dice Fracchia- es necesario mantener la esperanza.
Y aquí, tenemos plantados, ya en esta segunda dimensión, dos grandes pilares:
Uno la esperanza “yo no sé lo que va a pasar con la humanidad, no sé cuál va a ser el fin último de la historia, y como no lo sé, mantengo esperanza. Y esa esperanza es mi pilar, es mi respaldo, es mi apoyo. Esa esperanza la debo mantener hasta en momentos de desesperación”. Se afirma en la necesidad de mantener viva la esperanza.
Además nos señala: marcando un segundo pilar
“De lo que se trata es de vivir humanamente la vida. Resistiendo. Resistiendo al sometimiento, a la exclusión, resistiendo a la injusticia, a la discriminación”. Y todo esto que estoy diciendo, Fracchia lo dice en una muy bella poesía, que a mi juicio, resume todo su pensamiento:
“Cada día que vivo es como cruzar un puente sobre un abismo. Y también sé que llegará el día en que no habrá más puentes para mí…” Y aquí claramente está marcando la idea de su muerte inevitable:
“sé que voy a morir, sé que no habrá más puentes para mí”,
pero a continuación señala lo siguiente: “Entonces, yo seré puente, o seré abismo”.
Y la pregunta es cómo ser puente… O cómo ser abismo… El abismo es la nada. El abismo es pasar por la vida sin dejar nada. Eso es ser abismo…
Ser puente es pasar por la vida dejando huellas. Marcando rumbos. Resistiéndose ante la injusticia. Permitiendo que otros no tengan los obstáculos que nosotros hemos tenido. Diciéndole al mundo: reclamamos por un planeta más igualitario. Aferrados a la esperanza desde la sociedad, desde dentro.
Y únicamente así, cada uno aportando a un mundo mejor este será posible, señala Fracchia- podría tener lugar un hombre nuevo.
Yo quiero cerrar, porque mi intervención…para fraseándolo a Fracchia:
Fracchia dice en sus Antipoesías, “El hombre es una atrevida hipótesis, cuyas consecuencias, son otra hipótesis, mucho más atrevida todavía”
Yo diría: “la humanidad es una atrevida hipótesis, cuyas consecuencias son otra hipótesis mucho más atrevida todavía”.
Y cuando Fracchia en sus Antipoesías, nos dice: “Yo seré puente, o yo seré abismo”, está desnudando no solamente su razonamiento, está desnudando su sentimiento más profundo. Porque realmente Fracchia lo que nos está diciendo es: “Yo quiero ser puente, yo quiero pasar por la vida dejando algo… Un puente que tal vez no lleve mi nombre, y no importa, un puente que tal vez lo inauguren cien veces y no importa, pero un puente para que otros lo atraviesen evitando los obstáculos que yo tuve”. Éste es el Fracchia: un Fracchia que llega a esta instancia porque hubo un Fracchia descarnado, despojado de vanidades, de falsos protagonismos, un Fracchia que se encontró con que su certeza era su muerte. ¿Y si voy a morir, qué dejo? ¿Qué queda de mi vida?
Debería quedar un puente que yo ayudé a construir…
Y en nosotros – me parece- también nos cabe la misma responsabilidad. No importa que el puente lleve nuestro nombre, pero seamos puentes para que los demás puedan vivir una vida mejor. Muchas gracias.
Licenciado José Francisco Caravaca